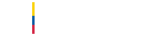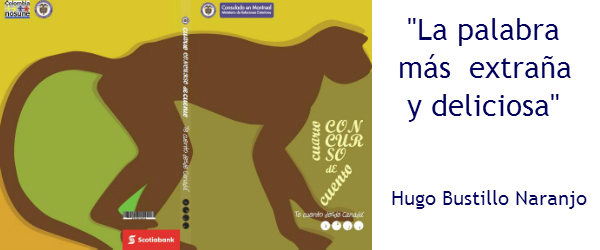
Con este cuento, Hugo Bustillo Naranjo, ganó en la cuarta versión del concurso "Te cuento desde Canadá" en la categoría adultos.
Clímaco, el esposo de mi hermana mayor, había sido nombrado jefe de una granja experimental en terrenos del antiguo Imperio Zenú. Lucila, mi hermana, invitó a toda la familia a su nuevo lugar de residencia. La aventura de soñar y poder conocer tierras nuevas no me dejaba dormir bien como me sucedía en luna llena. En las noches, una vocecita interna me alentaba y me susurraba una esperanza viajera hacia esa, la Ciudad de las Golondrinas.
Todo pasa y todo queda
El mes de diciembre estaba encima y el día ocho, fulgurante, esperaba la Primera Comunión. Bernardina nos había preparado muy bien a los infantes que recibiríamos a Jesús Sacramentado. El catecismo del Padre Astete lo sabíamos de pura memoria y no debíamos cometer ni un pecado venial. No podíamos bañarnos ‘calungos’ o desnudos en la quebrada (era costumbre para no mojar los pantaloncillos, pues teníamos una pela fija), tampoco jugar a los pistoleros sobre el atrio y las escalas hacia el altozano de la iglesia. Debíamos estar en la casa antes de las seis de la tarde, jamás portar caucheras ni hondas y mucho menos meternos a la huerta y al solar de las Hermanas Carmelitas, donde reposaban en manojos las moras de Castilla y nos esperaban, brotando sus ombligos, unas azucaradas naranjas y nos desafiaban, cimbreantes, las motudas y estiradas guamas.
Llegó la Noche de las Velitas o el Día de los Alumbrados. Luces, farolitos de colores y velas inundaron las aceras, portones, chambranas, ventanas y puertas de las casas. Los globos, en formas de cajas y cojines, ascendían vertiginosos buscando las nubes con sus mezclas de parafina, corcho y caucho en los mechones llameantes de sus candilejas.
Los totes, chorrillos, buscapiés, papeletas, silbadores y voladores asustaban la noche. La estela de cera blanca que dejaban las velas lloronas, al terminarse, extendía nuestra estancia fuera de las casas con el pretexto de dejar nuestro frente limpio y sin peligro para los transeúntes.
El Inmaculado día
El parque del pequeño pueblo era un hervidero de gente, animales y cosas. Madres y padres de familia, monjas, seminaristas, curas, ancianas, ancianos, perros, palomas, mulas, yeguas, caballos, toldos de carne, de legumbres y hortalizas, más la banda de música, eran el marco para las dos filas de niñas y niños que entrábamos a la iglesia por la nave central sin mirarnos. Algunos muchachos gozábamos cuerpo adentro cuando veíamos los bucles rebeldes o tiernos que se escapaban de las mantillas blancas, tiaras, diademas o cintas que adornaban las cabecitas de nuestras bellas de turno.
Recibimos la Sagrada Comunión en ayunas, pero con los dientes cepillados y la lengua limpia, pues sólo en nuestra boca el sacerdote depositaba la Hostia Sagrada. El monaguillo protegía con la patena que no cayeran al piso ni hostias ni sus partículas.
Mozuelas y mozalbetes de todas las veredas y del Corregimiento estábamos diciendo presente. La alegría flotaba inundándonos como el incienso. En el mismo orden que entramos salimos, pero sonrientes y aplaudidos por los asistentes, en medio de las sonoras notas del órgano central y los cánticos marianos preparados por las monjas.
Afuera, en el centro del parque, nos esperaba un desayuno campal. El olor de chocolate recién hecho aromatizaba hasta la montaña más cercana. La parva fresca y aliñada de Narcisita y su hermana era maná recién caído. Bizcochitos, buñuelitos, tostaditas, gallinitas, galleticas, palitos, pastelitos, panderitos, cocaditas y cuquitas, en las manos maravillosas y expertas de las ancianas panaderas, eran un regalo celestial. Quesito partido en triángulos, arepas de maíz pilao, pailas con huevos revueltos y mantequilla de bola, completaban este regalo parroquial.
La Alegría de Leer
Mi papá me había prometido que si sabía leer de corrido iba a visitar a mi hermana, a la Villa Soñada, en compañía de mi madre. Mi otra hermana, Beatriz, adolescente, se quedaría al cuidado de la casa en compañía de mis hermanos mayores. Por fortuna, ese año, Sor Brígida, una religiosa de la Presentación nos había enseñado a unir las letras con su bella caligrafía y a leerlas en los mejores tonos.
Ella amorosamente dedicaba sus tardes en los bajos del convento a quienes, con los bolsillos llenos de pomas robadas, nos sentábamos en bancos de madera frente al tablero negro donde escribía palabras y dibujaba historias. Todavía no se hablaba de kínder y la primaria se iniciaba cuando el infante tenía ocho años cumplidos. ¡Pero yo ya sabía leer!
Los días eran larguísimos y el sol se volvía lento, perezoso y juguetón. En esas calendas, lo único que despertaba la imaginación de la barra, henchida de doncellas, espadas, corceles, peleas de lucha libre y desafíos de fútbol, era una radionovela de aventuras que nos mantenía pegaditos a los radios caseros marca Philco.
A la 1:30 de la tarde no había un solo muchacho en la calle. Nos reuníamos en casa de cualquiera y escuchábamos sin el menor ruido y con el corazón palpitante ese seriado que nos mantenía la piel de gallina y los murmullos en boca y cabeza: Kadir el árabe.
Un fin de semana lo pasamos muertos del susto, acongojados y con el pecho destrozado. El episodio del último viernes condujo a Kadir y a su antagonista, Almagro, a un duelo de espadas a muerte. En un descuido, nuestro héroe salió malherido y cayó en el torrente de un caudaloso río del que no se salvaría. La voz “en off”, en su convincente relato, no le daba la más mínima esperanza de vida al ‘muchacho’. Mil conjeturas nos hicimos. Lloramos, aunque albergábamos una mínima posibilidad de que se salvara Kadir.
¡Ha sido el fin de semana más largo de mi vida! Llegó el ansiado lunes (creo absolutamente que es el único día con ese nombre que he querido y anhelado). Fuimos a otra casa con otro receptor para atraer la buena suerte, decíamos, y así fue. La emisora continuó la novela. Escuchamos el rumor de agua y los sonidos de alguien que, extenuado, emergía trastabillando y gimiendo, malherido. Cuando llegó a la orilla, extendió su cuerpo sobre la arena musitando algunas frases. Estallamos en un inmenso grito de alegría y en un abrazo que por siempre nos uniría. Las palabras del protagonista nos devolvieron un alma renovada y segura para seguir teniendo, por siempre, confianza en los buenos.
Kadir el árabe se había salvado y nos había salvado a un puñado de zagales que vivíamos de su valor, honestidad y hombría. Duérmete Niño Chiquito Alonso Agudelo, Eduardo Parrapa, Ovidio Buñuelo, Marcos Pecoso, Tilo Betancur, Quico Quiceno, Nolasco Mesa, Amán Castaño y el susodicho, Hugo Macuco, nos fuimos en busca de musgo para el pesebre familiar pero no a Montañita y menos por el camino para Astillero. Bajamos por la manga de la Oculta hasta la quebrada doña María. Pasamos el añorado puente colgante de tablas meciéndonos, buscando el instante que alguno de nosotros perdiera el equilibrio y se zambullera en la cristalina. De sus grandes y antiquísimas piedras, raspamos los relictos de lama que como escudo las protegían. Los pusimos sobre las mismas a escurrir el agua y a que se secaran a punta de viento y sol. No podía faltarnos el baño chapucero y la pesca de barbudos y capitanes. Para ello, habíamos llevado dos viejos costales que a la vez nos sirvieron para guardar el musgo húmedo. Subimos temprano al pueblito, no fuera que el duende que estaba embolatando gente se nos atravesara en cualquier recoveco, como ya les había pasado algunos.
Vinieron las novenas en la iglesia. Los villancicos, los silbatos de pajaritos de agua, las ranitas de mano, las armónicas, las diminutas maracas, las panderetas y, al final, el aguinaldo del padre Lorenzo, al que asistimos a todas las consideraciones y aspiraciones al Niño Dios. Floreció la Nochebuena y con ella la natilla con coco, el manjar blanco, el dulce de arroz, las hojaldras, los buñuelos, la morcilla, los chorizos de marrano mono, los palitos de queso y mucho chicharrón crujiente. Viandas que llevaban los deliciosos secretos culinarios de mi madre.
Ese año mi ‘traído’ fue una muda de ropa marca El Roble, tenis Croydon azules de bota y medias Pepalfa, que me estrenaría el esperado día del viaje.
El Valle del Sol
Partimos hacia el campo de aviación Olaya Herrera en el automóvil particular (lo trabajaba como si fuera de servicio público) de don Viannor, amigo de la familia, propietario del mismo. La semana anterior, mi padre había comprado los tiquetes con destino a Montería. Por el mío se pagaba la mitad. El amanecer estaba radiante. Las brumas mañaneras que acompañaban los montes vecinos de Prado se diluían a la caricia de los rayos solares. En media hora, el Ford color gris ratón 1948 había cumplido faena con nosotros. Eran las 6:30 de la mañana del 29 de diciembre de 1959 y faltaban, todavía, dos horas para que despegara el DC-3. Del cofre-baúl, el excelente conductor extrajo además de nuestras maletas de fuelle, con correas laterales y chapas, otras dos con los encargos de mi hermana. Mi papá le pagó los cóndores después de dejar, en su compañía, las pesadas valijas de cuero marrón listas para aforar.
Abrazos, besos, caricias y bendiciones nos envolvieron en la despedida. De la misma forma, lo habíamos hecho con mi hermana Beatriz y los mayores Beto y Tato, muy tempranito. Debíamos abordar. Eran las 8 de la mañana. Desde la terraza paralela a la pista, mi padre agitaba sus manos al viento como las aspas del HK que empezaban su rutina. Arribaríamos al viejo aeródromo de San Jerónimo de Buenavista en un vuelo de aproximadamente una hora. Este seguro y legendario Douglas tenía 28 cómodas sillas. En la puerta interior y en su fuselaje estaba dibujado, con los colores de la patria, el logotipo. Un cóndor enorme que con sus alas y cuerpo arropaba y protegía un mapa de Colombia.
Debajo del gigante andino, una franja con el nombre de Avianca unía la Costa Pacífica con las llanuras y selvas de Vichada, Guainía y Vaupés.
Pájaros de Acero
La aeronave empezó su lento carreteo por la pista alterna. (En la principal hacía 24 años el Zorzal Criollo, el gran Carlitos Gardel, había fallecido en un trágico accidente entre dos aeroplanos a punto de despegar). Mi madre sacó del bolsillo interno de su cartera, la camándula para rezar un rosario y me dijo que primero rezáramos una salve a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, antes de que el bimotor se elevara. En el esfuerzo máximo, la voz de trueno y poderosa de sus motores, para empezar a tomar altura, aturdía al aire.
Nuestros oídos esgrimieron su sordera y los tímpanos buscaron la inocua protección de los pedazos de algodón que nos habían entregado las uniformadas cabineras al entrar al avión.
Sobre la media hora de vuelo, una de las dos azafatas, bella y gentil, se dirigió a nosotros y nos informó que teníamos a nuestra disposición sándwich de queso amarillo o con mortadela, galletas, café con leche, jugo de naranja, gaseosa o que si deseábamos un apetitoso consomé. Cuando escuché esta palabra, un universo de asombrosos dulces helados de colores y sabores pasó por mi mente, boca, lengua, garganta y estómago.
¡Huy! Qué palabra tan extraña y deliciosa.
¿Qué será eso de apetitoso consomé?
Interrogué a mi progenitora.
Gumerlinda, en su infinito amor maternal, me respondió que era algo muy rico, sabroso y nutritivo. La aeromoza sonrió de una manera especial. Ese gesto me dio confianza y muy seguro le solicité:
– Por favor, señorita ¿me puede regalar dos consomés?
Ella gustosa asintió. Mirando de reojo a mi madre, me dijo:
– ¡Como ordene el caballero!
A los tres minutos, mi madre me pidió:
– Cierre mijo los ojos porque esto del consomé es una sorpresa y si lo ve antes se pierde el encanto. Yo le obedecí con más ganas que nunca. Mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi olfato y mis papilas gustativas vibraban de dicha. Sentí a la auxiliar de vuelo cuando entregó el encargo.
Mamá sonriente susurró:
– Hijo, puedes abrir tus ojitos.
Ante mí encontré un charol de plástico color café con sendos pocillos humeantes, acompañados de servilletas, que me delataron un aroma conocido.
Entre triste y sonriendo le dije desconsolado:
– Mamacita, ¡esto es solo caldo de pollo!