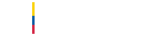El blanco no es el color de la paz, ni de la esperanza; tampoco es el color de la pureza. El blanco sólo es ausencia. No entregan las personas secuestradas, algunos hace casi una década. Tampoco entregan a los muertos, los seres queridos lloran sobre un féretro sin cuerpo. Los que esperan el regreso, siguen esperando pero no saben nada, tan sólo que el hogar está sin madre, que no vuelve el hijo del alma, que el esposo amado salió sin retorno, pero por ahí dicen que está vivo. En el mejor de los casos han enviado una que otra prueba, pero la cifra aumenta, y los colombianos, tan acostumbrados a sufrir, seguimos sufriendo. Y nos duelen tantos muertos, porque todos somos nosotros; nos siguen ajusticiando en las laderas de las montañas, nos vamos desintegrando lentamente en las fosas comunes, porque todos somos esos cuerpos. Pero todavía nos quedan fuerzas para gritar desde distintas partes del mundo ¡qué viva Colombia!, aunque en el fondo del grito resuene con un dejo de amargura, el dolor de la ausencia; y son más de un millón, dicen; y nos siguen quedando ganas de cantar, con ese Juanes que le canta al dolor, con un vehículo que cruza una avenida madrileña, londinense, neoyorquina, guayaquileña, y nos sorprende ver una banderita de Colombia, un “orgullosamente paisa”, o un sombrero vueltiao que en marca un hermoso rostro de mujer, de mujer colombiana, porque este país sangrante sigue incrementando el producto interno bruto y todavía quedan ánimos para marchar, para celebrar, porque cuando tenemos que hacerlo, todo el que puede agita una bandera, por último el pañuelo, pero lo hacemos todos juntos para que tiemble la tierra, se desborden los ríos y allá en lo profundo de la selva llueva a cántaros, para que a los secuestrados se les refresque la esperanza. En otros países del mundo, los colombianos también llevamos pintada el alma de color blanco. Algunos porque tienen el desarraigo impregnado en las entrañas; el temor los ha ahuyentado de su patria como un lobo hambriento. Otros, que no entienden muy bien por qué se han ido, intuyen un poco aquello de las circunstancias. Pero seguimos adivinando en el horizonte un aroma de café, un olor a guayaba madura, a océano, a montaña. Y cada vez que nos enfrentamos a nuestra nacionalidad al pasar por algún aeropuerto o realizar algún trámite internacional, lo hacemos con una resignación que nos ha dado el tiempo, la costumbre, pero lo hacemos sin ocultar el pasaporte, sin encubrir la identidad, porque nos sentimos orgullosos a pesar de todo, porque la mancha y el sufrimiento lo ocasionan unos pocos, que nunca serán suficientes para silenciar la voz de tantos buenos; al fin de cuentas, para ir al cielo no necesitamos visa; confirmando lo que escribió Jorge Luis Borges, cuando le preguntaron a un personaje de uno de sus cuentos cómo era ser colombiano, y el hombre respondió sin vacilar: “Ser colombiano es un acto de fe”. Y el grito se hace ensordecedor. En el exterior, muchas personas se unen a este grito, lo sé, escucho continuamente su murmullo, me dan voces de aliento, me dicen cómo envidian nuestro presidente, cómo es de lindo nuestro país. Los colombianos que aprendemos a querer otras tierras que nos acogen, añoramos nuestra patria en silencio, tratando de saborear un sentimiento que alguna vez fue ausencia, pero que hoy está lleno de esperanza.
Diego Alejandro Jaramillo